
 El número 6 de la muy recomendable Revista Groenladia incluye, entre otras propuestas de interés, una suculenta reseña de 23 Pandoras: Poesía alternativa española (pag 19) y el relato Calor (pag 91), perteneciente al volumen Los que vienen detrás y otros relatos, que transcribo a continuación.
El número 6 de la muy recomendable Revista Groenladia incluye, entre otras propuestas de interés, una suculenta reseña de 23 Pandoras: Poesía alternativa española (pag 19) y el relato Calor (pag 91), perteneciente al volumen Los que vienen detrás y otros relatos, que transcribo a continuación.CALOR
Estamos sentados en un tablón de madera. A medio día. Andrés y yo. Fumando y bebiendo. Achicharrándonos bajo el implacable sol de agosto.
Ayer por la noche, ya un poco cargado, me lo dijo. Me propuso venir hoy a su pueblo a conocer la finca de su abuelo, que lleva meses ingresado en el hospital. Y aquí estamos ahora, aliviando la resaca de ayer con más cerveza y analizando las posibilidades del terreno.
Hay un pequeño tendejón de adobe lleno de aperos de labranza oxidados y una tabla dispuesta a modo de banco en el exterior. La tabla donde nos hemos sentado. El resto es un gran erial de maleza y zarzas secas que se extiende longitudinalmente hasta las afueras del pueblo.
A lo lejos, elevándose de entre las casas blancas, el campanario de la iglesia domina la llanura.
Andrés se lía un cigarrillo y abre otra cerveza. Mientras, sigue hablando de los posibles usos del terreno. Fantasea con la idea de montar allí una casa rural o un merendero.
Yo apenas le escucho. El sol, suspendido en lo alto, me ciega y me impide conversar con fluidez. Y el humo y la cerveza hacen el resto.
Durante unos segundos, como en un sueño, me abstraigo de la realidad. Contemplo el cielo azul y la condensación del calor en la tierra, que confiere al horizonte un aire espectral. Después, Andrés salta de la tabla y dice:
—Vamos a quemar la maleza.
Pero yo no digo nada. Estoy pegado como con cemento al banco, fundido en él, y veo muy difícil poder levantarme.
—Antes de pensar en nada hay que limpiar el terreno. Vamos, ayúdame —insiste—, será sólo un momento...
El plan, según me explica, es bien sencillo: él se coloca en un extremo de la finca y yo en el otro y, a continuación, prendemos fuego a la maleza y nos sentamos de nuevo hasta que se extingan las llamas. Así que, casi sin darme cuenta, agobiado por los mosquitos y el calor, me veo aplicando el mechero al espacio que me ha sido asignado.
La maleza está seca y arde bien. Se inflama como gasolina al contacto del fuego y se propaga en círculos concéntricos a mi alrededor. Pronto, toda la finca es una gran llamarada que se eleva por encima de nuestras rodillas sobre el suelo.
Andrés, entonces, regresa corriendo a mi lado y grita:
—¡No hemos pensado en la brisa! ¡No hemos pensado en la brisa y el fuego está avanzando hacia el pueblo!
Yo apenas reacciono. Me anula el calor. No sé qué decir. No sé qué hacer. Me quedo alelado observando la progresión veloz de las llamas mientras él busca en la caseta algo con lo que sofocar el incendio.
Es entonces cuando empiezan a sonar las campanas: un repiquetear intenso, enloquecido, que, como una llamada ancestral, despierta de su letargo al pueblo.
Andrés sale corriendo del tendejón con la cara desencajada y se planta a mi lado, mientras el fuego, imparable, prosigue su marcha.
Durante unos minutos escuchamos las campanas y contemplamos idiotizados la escena. Luego, como un disciplinado ejército, empiezan a llegar los vecinos. Unos pocos, primero, y más y más dispersándose por la llanura. Vienen corriendo con garrafas, con calderos, con palas, con mangueras, con mantas, con fumigadores, y nos miran con recelo y desprecio mientras, perfectamente organizados, forman una gran hilera alrededor del fuego.
Andrés y yo nos unimos avergonzados al grupo. A mí me ponen un azadón en las manos y a él un fumigador con el que se adentra en las llamas.
Durante algunas horas todo el mundo trabaja en cadena: corren los calderos, se cavan fosas, se agitan mantas, se oyen gritos.
Yo, junto a otro grupo, ayudo a excavar un surco de contención a la entrada del pueblo. Sudo a chorros. Estoy agotado. Y, de cuando en cuando, distingo a Andrés con el fumigador corriendo de aquí para allá.
Son casi las ocho cuando al fin logramos controlar el fuego. La gente, entonces, comienza a marcharse. Nadie dice nada, pero todos, niños y ancianos incluidos, nos miran como si fuéramos violadores o asesinos.
Sucios y abatidos nos sentamos en el banco a contemplar la finca, que ahora es sólo una mancha de ceniza humeando en el confín.
—Esto mismo me pasó hace tiempo — dice.
—¿A qué te refieres?
—Al incendio... Me pasó lo mismo hace unos años... Sólo que ese día estaba mi abuelo y entre los dos logramos detener las llamas... Me explicó entonces lo del viento y la brisa, pero, por lo visto, no asimilé bien la lección... Me pareció que hoy apenas soplaba...
Cierro los ojos. Me masajeo las sienes y me intento relajar un poco. El día ha sido de por sí bastante duro. No tengo fuerzas ni para contestar.
En el horizonte el sol comienza a extinguirse y, pese a todo, sigue haciendo calor. Mucho calor.
Efectivamente, apenas sopla viento.
Vicente Muñoz Álvarez, de Los que vienen detrás y otros relatos. Prólogo por Hernán Migoya. Ilustraciones de Miguel Ángel Martín (DVD ediciones, 2002 - Reedición 2009).
Estamos sentados en un tablón de madera. A medio día. Andrés y yo. Fumando y bebiendo. Achicharrándonos bajo el implacable sol de agosto.
Ayer por la noche, ya un poco cargado, me lo dijo. Me propuso venir hoy a su pueblo a conocer la finca de su abuelo, que lleva meses ingresado en el hospital. Y aquí estamos ahora, aliviando la resaca de ayer con más cerveza y analizando las posibilidades del terreno.
Hay un pequeño tendejón de adobe lleno de aperos de labranza oxidados y una tabla dispuesta a modo de banco en el exterior. La tabla donde nos hemos sentado. El resto es un gran erial de maleza y zarzas secas que se extiende longitudinalmente hasta las afueras del pueblo.
A lo lejos, elevándose de entre las casas blancas, el campanario de la iglesia domina la llanura.
Andrés se lía un cigarrillo y abre otra cerveza. Mientras, sigue hablando de los posibles usos del terreno. Fantasea con la idea de montar allí una casa rural o un merendero.
Yo apenas le escucho. El sol, suspendido en lo alto, me ciega y me impide conversar con fluidez. Y el humo y la cerveza hacen el resto.
Durante unos segundos, como en un sueño, me abstraigo de la realidad. Contemplo el cielo azul y la condensación del calor en la tierra, que confiere al horizonte un aire espectral. Después, Andrés salta de la tabla y dice:
—Vamos a quemar la maleza.
Pero yo no digo nada. Estoy pegado como con cemento al banco, fundido en él, y veo muy difícil poder levantarme.
—Antes de pensar en nada hay que limpiar el terreno. Vamos, ayúdame —insiste—, será sólo un momento...
El plan, según me explica, es bien sencillo: él se coloca en un extremo de la finca y yo en el otro y, a continuación, prendemos fuego a la maleza y nos sentamos de nuevo hasta que se extingan las llamas. Así que, casi sin darme cuenta, agobiado por los mosquitos y el calor, me veo aplicando el mechero al espacio que me ha sido asignado.
La maleza está seca y arde bien. Se inflama como gasolina al contacto del fuego y se propaga en círculos concéntricos a mi alrededor. Pronto, toda la finca es una gran llamarada que se eleva por encima de nuestras rodillas sobre el suelo.
Andrés, entonces, regresa corriendo a mi lado y grita:
—¡No hemos pensado en la brisa! ¡No hemos pensado en la brisa y el fuego está avanzando hacia el pueblo!
Yo apenas reacciono. Me anula el calor. No sé qué decir. No sé qué hacer. Me quedo alelado observando la progresión veloz de las llamas mientras él busca en la caseta algo con lo que sofocar el incendio.
Es entonces cuando empiezan a sonar las campanas: un repiquetear intenso, enloquecido, que, como una llamada ancestral, despierta de su letargo al pueblo.
Andrés sale corriendo del tendejón con la cara desencajada y se planta a mi lado, mientras el fuego, imparable, prosigue su marcha.
Durante unos minutos escuchamos las campanas y contemplamos idiotizados la escena. Luego, como un disciplinado ejército, empiezan a llegar los vecinos. Unos pocos, primero, y más y más dispersándose por la llanura. Vienen corriendo con garrafas, con calderos, con palas, con mangueras, con mantas, con fumigadores, y nos miran con recelo y desprecio mientras, perfectamente organizados, forman una gran hilera alrededor del fuego.
Andrés y yo nos unimos avergonzados al grupo. A mí me ponen un azadón en las manos y a él un fumigador con el que se adentra en las llamas.
Durante algunas horas todo el mundo trabaja en cadena: corren los calderos, se cavan fosas, se agitan mantas, se oyen gritos.
Yo, junto a otro grupo, ayudo a excavar un surco de contención a la entrada del pueblo. Sudo a chorros. Estoy agotado. Y, de cuando en cuando, distingo a Andrés con el fumigador corriendo de aquí para allá.
Son casi las ocho cuando al fin logramos controlar el fuego. La gente, entonces, comienza a marcharse. Nadie dice nada, pero todos, niños y ancianos incluidos, nos miran como si fuéramos violadores o asesinos.
Sucios y abatidos nos sentamos en el banco a contemplar la finca, que ahora es sólo una mancha de ceniza humeando en el confín.
—Esto mismo me pasó hace tiempo — dice.
—¿A qué te refieres?
—Al incendio... Me pasó lo mismo hace unos años... Sólo que ese día estaba mi abuelo y entre los dos logramos detener las llamas... Me explicó entonces lo del viento y la brisa, pero, por lo visto, no asimilé bien la lección... Me pareció que hoy apenas soplaba...
Cierro los ojos. Me masajeo las sienes y me intento relajar un poco. El día ha sido de por sí bastante duro. No tengo fuerzas ni para contestar.
En el horizonte el sol comienza a extinguirse y, pese a todo, sigue haciendo calor. Mucho calor.
Efectivamente, apenas sopla viento.
Vicente Muñoz Álvarez, de Los que vienen detrás y otros relatos. Prólogo por Hernán Migoya. Ilustraciones de Miguel Ángel Martín (DVD ediciones, 2002 - Reedición 2009).
.
Gracias Groenlandeses
vic






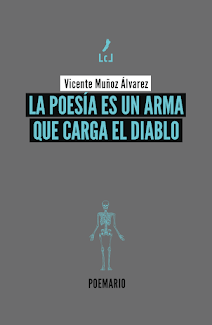











































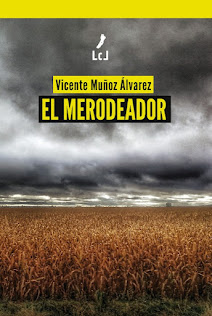




























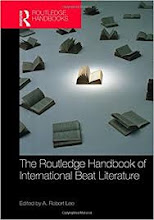


































.jpg)



















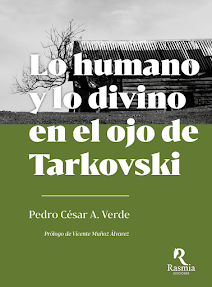




























































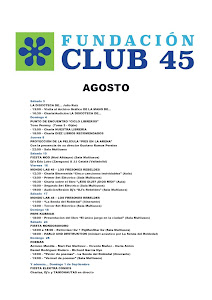


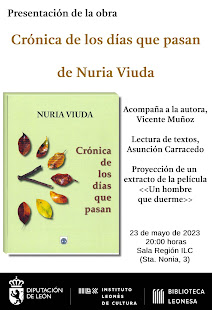













































































































:)
ResponderEliminarANA PATRI
hay que tener cuidado con el calor y más si sopla la brisa y se te ocurre encender fuego, joer vicen, este quizá, sea uno de los que más me ha gustado, porque el lenguaje tan sencillo lo hace directo. un abrazo y suerte por leon con vuestro recital.
ResponderEliminarUno de mis preferidos.
ResponderEliminarabrazo